En las Jornadas Académicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 2025, tuvo lugar el 8 de octubre la presentación de "Les chemins de l'exil". El libro será publicado en español dentro de unos meses, pero en razón de la temática que aborda, se planteó desde ya una presentación en el Grupo de Trabajo « Exilios políticos : trayectorias, memorias y narrativas de la experiencia de las movilidades forzadas contemporáneas ». Los comentarios estuvieron a cargo de la Prof. Marisa Ruiz y de quien escribe. Publicamos aquí nuestro comentario, esperando que la Prof. Ruiz nos haga llegar su texto para publicarlo igualmente en la sección "Difusión y Eventos" de FilosofíacomoCiberdemocracia.
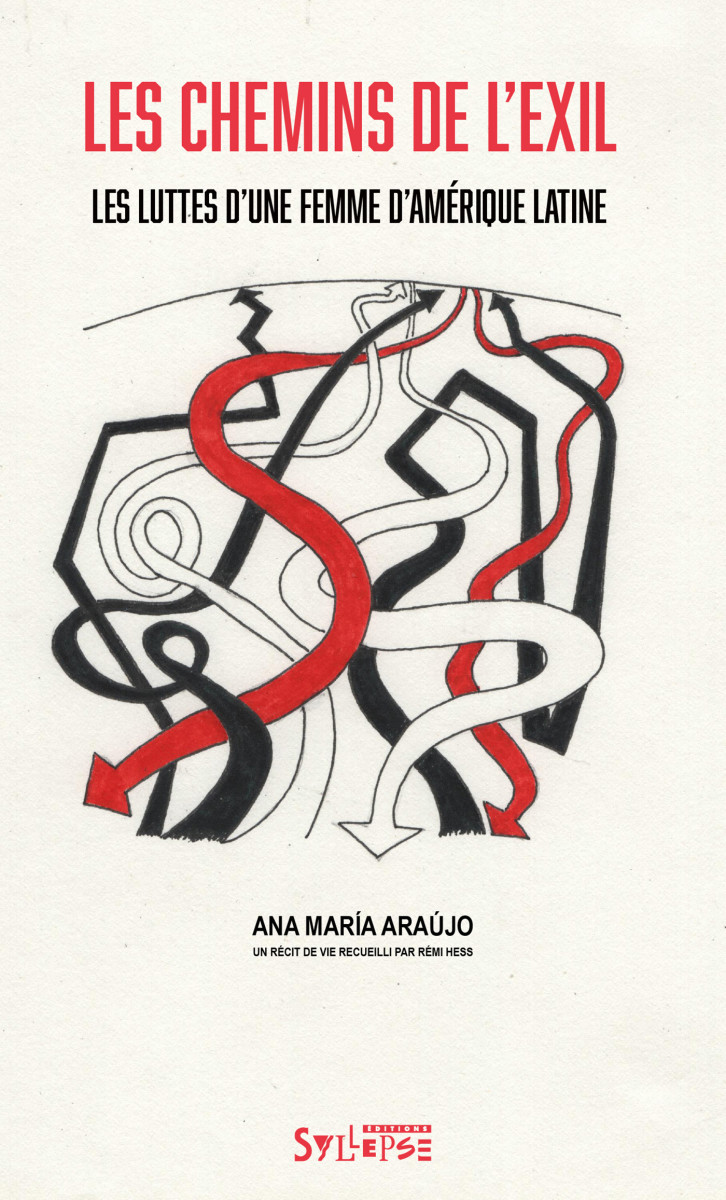
ARK: https://n2t.net/ark:/13683/p0vR/2Kp
1a. quincena, octubre 2025
Aunque en este comentario me refiero al libro editado recientemente en Francia, la autora se propone desde ya una edición en español, que seguramente alcanzará mayor difusión en nuestro país y en la región. Quizás esta edición francesa me toca especialmente en lo personal, en cuanto pese a haber transitado, incluso sin que nos conociéramos personalmente con Ana María, algunos de los avatares que relatan estas páginas, mi amistad con la protagonista del relato se inició en Francia.
El propio título del libro plantea una interrogante, en cuanto incluye en singular el término « exilio »,1 mientras adopta en plural el término « caminos ». ¿Se trataría de distintos caminos de un único exilio ? ¿O, por el contrario, se trata de un exilio que diferenciándose a cada vez, transita por distintos caminos ? La pregunta no es ociosa, en cuanto la inquietud intelectual e incluso epistémica se hace presente en significativos tramos de la obra. Ahora, el camino o los caminos interviene como potente metáfora del designio filosófico, tanto en Parménides2 como en Descartes,3 pero también de su cuestionamiento, por ejemplo en Heidegger4 o en Derrida.5 ¿Una única vía que conduce hacia un destino firme o “hacer camino al andar”, según dijera Machado y musicalizara Serrat? Confieso que mantuve la duda durante la mayor parte de la lectura, hasta que sobre las últimas páginas, el propio texto me dio la respuesta. Dice allí :
“Estoy en medio de las fronteras, en medio de los océanos. A veces feliz, a veces perdida en amores pasajeros o plena en el amor reencontrado, en la acción social y política, o en la investigación y la enseñanza. Tensa, como el arco y la flecha, hacia un horizonte incierto. Hacia el descubrimiento de un ritmo que me permita captar mi propia existencia en un mundo tan líquido, tan incierto, que a veces nos impide vivir la profundidad del paso del tiempo".6
No sólo queda claro que el camino no nos espera ni existe de antemano, sino que aparece además la posibilidad del descubrimiento de un ritmo. La noción de ritmo ha sido teóricamente desarrollada por Pascal Michon, quien refiere particularmente a Benveniste :
“Cuando los autores griegos traducen rhutmos por skhêma, cuando nosotros mismos lo traducimos por « forma », no se trata en los dos casos sino de una aproximación.(…) Por el contrario rhutmos, según los contextos donde se presenta, designa la forma en el instante en que es asumida por lo que es fluctuante, móvil, fluido, la forma de lo que no tiene consistencia orgánica : corresponde al pattern de un elemento fluido, a una letra arbitrariamente modelada, a un peplos que se arregla según un gusto propio, a la disposición particular del carácter o del humor. Es la forma improvisada, momentánea, modificable”.7
Incluso Ana María reivindica una finalidad de su actividad, en cuyo ritmo (conviene considerar desde ya que se trata de un ritmo de sucesos), acontece la adquisición de un saber. Este saber tiene la particularidad de no anteponerse a (o no extraerse de) una trayectoria, sino de hilvanarse con el conjunto de una historia que se desarrolla como istoria, es decir, como relato. Este despliegue conjunto de acontecer y relatar, se extiende hacia márgenes inusuales, incluso en la propia elaboración técnica del texto.
Dice Rémi Hess, recopilador de los relatos de Ana María :
"Durante dieciocho años, este encuentro se estructuró en torno a mi escucha y a la capacidad de Ana María de expresar sus vivencias y, a medida que el tiempo se extendía alrededor de nuestros encuentros, a una capacidad de tomar y retomar el relato, de reflexionar sobre él."8
Esto deja en claro que como el peplos con el que ejemplifica Benveniste el ritmo, este relato se pliega sobre sí mismo, se reflexiona a partir de quien lo dice ante otro, pero también se despliega sin nunca llegar a un punto final, sino que lo pospone para recomenzar una y otra vez.
Ahora, el ritmo también puede captarse como movimiento de conjunto entre distintas partes, que adoptan cierto carácter en común. Lo que transcurre en un movimiento no pertenece, mientras tanto, a ninguna fase en particular. Incluso en el estilo que presenta una silueta.
En el sentido de cierta fuerza, que da carácter común a “Les chemins de l’exil”, llama la atención que tanta peripecia, incluso cruenta, otras veces como dilema, nunca es relatada por una víctima. Quiero decir, el rememorar que despliega la historia, reflexiona sobre ella y la pliega por fin sobre un mirar hacia atrás, nunca se vale para justificar el derrotero seguido, de un perjuicio sufrido. Este aspecto me parece particularmente significativo, por varias razones.
En primer lugar, porque los exilios tienen como denominador común que el desplazamiento, por las razones que sea, es forzado. En caso contrario, conviene hablar de emigración, o de periplos que con distintas motivaciones, se alejan de cierto arraigo. Además, la represión ha generado, particularmente en el caso de Uruguay y del Cono sur, una zona gris entre las dos circunstancias, en cuanto la ausencia de oportunidades o incluso el ambiente represivo, imponen también un abandono forzoso del país de origen. En el caso de este relato, el carácter forzado del exilio surge de circunstancias definidas y contextuales que conllevan una decisión adoptada y estratégica : es necesario abandonar el país para continuar la misma lucha en un próximo período.
En segundo lugar, las circunstancias trágicas y amenazantes del golpe de Estado en Chile primero y del siniestro despliegue del Plan Cóndor tras el retorno de Perón a la Argentina, también obligaron a la protagonista a abandonar el contexto latinoamericano, pero tampoco esta vez estamos ante un relato que haga caudal de la circunstancia límite, sino por el contrario, ante una narrativa de acciones impuestas por las circunstancias, en razón de un designio propio.
Por último, los escollos a la incorporación de pautas alternativas de conducta, en el contexto francés inicialmente y luego, las dificultades de reincorporación al Uruguay, en un período particularmente complejo de democratización relativa, tampoco llevan a hacer hincapié en los obstáculos encontrados, sino ante todo en como fue posible superarlos. Incluso el desgarramiento afectivo que estos desplazamientos provocan y los duelos por seres queridos, pero también por afectos perdidos, nunca se detienen en la herida profunda, en la pérdida lamentada o en el daño sufrido.
Es más, entiendo que una vez adoptada esa perspectiva, desde la que se advierte en su conjunto el movimiento sincopado de estos caminos, que son muchos dentro de un único exilio --incluida la paradoja que encierra el retorno a un país propio que se ha vuelto extraño--, se entiende que sin ese lugar de enunciación, que no hace lugar a la autocompasión, no se hubiera podido alcanzar cierto perfil de escritura.
Quizás en ese punto hace un aporte clave a los relatos sobre el exilio uruguayo y latinoamericano. Una circunstancia que duró y dura más de medio siglo, que ha tenido víctimas y victimarios, que todavía sigue haciendo el recuento de atrocidades y el hallazgo de cuerpos desaparecidos, donde claves de justicia y de memoria siguen marcando a fuego un presente arduo. Asimismo, donde el periplo interior, obligado por las circunstancias, habilita una lectura que enriquece aquel pasado trágico y este presente todavía pendiente de esclarecimiento.
Por eso importa una vez más, ante esta escritura hablada y retenida por la escucha de Rémi, el despliegue de un tenor subjetivo y su efecto modulado en la superficie del relato :
"Y sí. Quizás aún soy una mujer romántica, pero insisto absolutamente en conservar este romanticismo revolucionario." 9
Ese “romanticisimo revolucionario” ancla su referencia a los movimientos de los años 1960 y en particular al ideario de mayo del 68’. Toma como eje principal la reivindicación del deseo femenino y la participación en los movimientos feministas de Francia en los años 1970-1980. Se trata por lo tanto de un romanticismo tardío con relación al trayecto histórico de la Modernidad y que dará paso, ulteriormente y desde fines del siglo XX, a una “hipermodernidad” o “modernidad líquida” (en la expresión que Ana María retoma de Bauman), es decir, se trata desde este punto de vista, de una “supermodernidad”, o si se quiere, de una Modernidad superlativa.
Modernidad, Romanticismo y Revolución forman una triada indisolublemente ligada a la subjetividad, que encuentra además, la plenitud de la vivencia Moderna en el romanticismo revolucionario. Conviene asimismo hacer entrar en línea de cuenta, a partir desde esa acepción clásica de la Modernidad, que la insurgencia de viso revolucionario de los años 1960 comportaba un romanticismo de cuño hipersubjetivo, es decir, lindante con un extremismo del deseo.
"Yo sabía que era honesta. Estaba consciente de mi autenticidad y, una vez más, ¡estaba orgullosa de ello! Tomé el camino difícil, desgarrador, de seguir mi deseo. Al mismo tiempo, me comprometí en una lucha, tan difícil como desgarradora, para llevar a cabo una crítica de las posturas dogmáticas de la izquierda uruguaya."10
Se trata de respetar el deseo, no la autoridad. El respeto por el deseo, opuesto al respeto por la autoridad, señala asimismo un descaecimiento del poder, que ya nunca más alcanzará mera justificación institucional, es decir, encomendada a una acepción jurídica de la representación. Conviene recordar que la noción de “movimiento social” en tanto que diferenciada de “partido político”, es decir, no como columna social supeditada a un programa ideológico, sino como misión política cargada de fines propios, surge en los años 1960; así como la crítica de la tecnología científica, que a partir de la disuasión nuclear, pasa a sustentar el conjunto del entramado de poder mundial.
"Hay una caída, en mi opinión, de los horizontes políticos utópicos de la izquierda. Y si perdemos esto de vista, para mí, perdemos el camino del sentido de la Historia. La lógica cuantitativa del productivismo y del extractivismo invade la política de un cierto progresismo. Se diría que la sociedad gerencial (o gerencialista), instrumentalista, 'eficaz', en nombre de lo pragmático, se introduce sutilmente en el mundo político."11
La triada Modernidad-Romanticismo-Revolución se encuentra interpretada desde una escena donde interviene una tripartición de la experiencia : amores/amor-movimientos/sociedad-saberes/márgenes. La clave interpretativa es la transferencia que supone un vínculo compartido, luego allí se abre tanto al saber de los márgenes de sí propio, como a los amores que el amor gobierna. En cada quien persiste una divisoria, la manera de acceder a esa frontera en cada uno, lleva a escuchar lo que resta tras el relato, es decir, una restancia como lo señala Derrida de la marca,12 sapere, saber-sabor. Así la contra-trasferencia nos dice, pese a nosotros mismos, lo que no nos confesaríamos, de no estar ante otro :
«Pero la transferencia, desde el punto de vista freudiano, no es suficiente en la investigación; este movimiento de empatía entre el sujeto de investigación y nosotros, investigadores, se vuelve, por supuesto, fundamental, pero para Georges Devereux, lo más importante era la contransferencia en la investigación. ¿Qué sentimos cuando escribimos una historia de vida? ¿Qué siento cuando dirijo (o realizo) una investigación »?13
Este « sentir » no puede reducirse a un « conocer », incorpora cierto saber que curiosamente forma parte de la razón, aunque sin reducirse al raciocinio: “Demasiada luz encandila”.14
El presente de la lucha palestina, del genocidio que ocurre en Gaza y de la movilización internacional que intenta detenerlo, ya forma parte del libro y sobre todo, del presente de Ana María, volcada enteramente desde hace años atrás a la militancia por la causa palestina y sobre todo al presente, por la situación en Gaza y Cisjordania.
En cuanto Ana María ha militado desde hace años por la causa palestina, surge en ese contexto que forma parte de su pasado y de su presente, la cuestión de la concatenación fatal victimario-víctima-victimización. Se plantea hoy más que nunca, una interrogante acerca del lazo de reversión entre víctima y victimario/a. Quizás un quiasmo de hipocresía puede llegar a sostener la vinculación, entre sí, de dos lados supuestamente irreconciliables. Sin medias tintas ni medir precios a pagar, el libro de Ana María interviene como una denuncia de la hipocresía y quizás por esa razón, no se encuentra en su lectura ningún amago de autocompasión, que pudiera instalar un perfil de víctima.
Esa libertad ética que se funda, tal como lo postulara Deleuze, en una diferencia irreductible entre ética y moral,15 corresponde al entrecruzamiento de registros que propicia un exilio, cuando la sociedad de recepción moviliza una opción alternativa. Aunque el efecto pueda diferir según cada trayecto personal, tal entrecruzamiento que tuvo lugar en el caso del exilio uruguayo en Francia desde inicios de los años 1970, no es sin embargo, el primer caso de un exilio que une costumbres y circunstancias disímiles, particularmente entre Francia y América Latina, incluyendo notablemente al Uruguay.
El 26 de agosto pasado, tuvo lugar el descubrimiento de una placa en memoria de los exiliados napoleónicos (entre los cuales muchos no eran franceses), que lucharon por la independencia de América Latina y posteriormente, en los conflictos civiles que siguieron. Esa placa se encuentra en el frente del salón del Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX) de esta misma Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En una reunión del Espacio Francófono de la Universidad de la República, Carlos Demasi comentaba que ese episodio de una población francesa que rondaba una cuarta parte de los habitantes de Montevideo durante la Guerra Grande, no retenía una atención acorde a su entidad, incluso en el medio académico. En ese mismo conflicto luchó con investidura propia una Legión Francesa, que llegó a contar con 2.000 combatientes comandados por el General Thiébaut, cuya memoria celebra el nomenclátor de Montevideo.
La influencia de un exilio francés y europeo en ese período de mediados del siglo XIX dejó huellas profundas en nuestro país, que han fructificado notoriamente en lo político, lo literario y las creencias que nos diferencian en la región. Sin duda este libro Les chemins de l’exil. Les luttes d’une femme d’Amérique Latine de Ana María Araújo traza, desde ya, un surco de memoria que pauta una interpelación política y ética en curso para el Uruguay.
1Según Corominas, « Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana » el término « exilio » deriva del latín exsïlere, al que corresponde la acepción « saltar afuera ». Ver Corominas, « Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana ». Recuperado de : https://desocuparlapieza.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/02/corominas-joan-breve-diccionario-etimolc3b3gico-de-la-lengua-castellana.pdf
2 « Las yeguas que me transportaban me llevaron tan lejos cuanto mi ánimo podría desear, cuando, en su conducción, me pusieron en el famosísimo camino de la diosa, que guía al hombre que sabe a través de todas las ciudades ». Parménides, « El poema de Parménides ». Recuperado de : https://filosevilla2012.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/02/poema-parmenides.pdf
3 « Y por tanto, no sin razón proponemos esta regla como la primera de todas, porque nada nos desvía más del recto camino de la investigación de la verdad que el de orientar los estudios, no a este fin general, sino a otros particulares ». Ver la Regla I en Descartes, R. (1959). Dos opúsculos. México : UNAM, p. 92.
4« Sendas perdidas », una de las traducciones del título « Holzwege ». Recuperado de : https://apunty.com/doc/heidegger-martin-sendas-perdidas-la-epoca-de-la
5«Abrir la vía (Frayer la voie) », «Marcha, margen, marca. (Marche, marge, marque) ». Derrida, J. (1995). El lenguaje y las instituciones filosóficas . Paidós : Barcelona, p. 40.
6Araújo, A. (propos recueillis par Hess, R.). (2025). Les chemins de l’exil. Syllepse : Paris, p. 203. (trad. R. Viscardi).
7Benveniste, E. (1966). Problèmes de linguistique générale I. Gallimard : Paris, p. 333.
8Araújo, A. (propos recueillis par Hess, R.). Op. Cit. p. 12. (trad. R. Viscardi)
9Araújo, A. (propos recueillis par Hess, R.). Op. Cit. p. 204. (trad. R. Viscardi)
10Araújo, A. (propos recueillis par Hess, R.). Op. Cit. p. 139. (trad. R. Viscardi)
11Araújo, A. (propos recueillis par Hess, R.). Op. Cit. p. 181. (trad. R. Viscardi)
12« Derrida, reste, restance », Derridex. Recuperado de : https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0611021232.html
13Araújo, A. (propos recueillis par Hess, R.). Op. Cit. p. 107. (trad. R. Viscardi)
14Pascal, B. Pensées. Recuperado de : https://www.penseesdepascal.fr/XXV/XXV75-moderne.php
15Deleuze, G. (1981). Spinoza. Philosophie pratique. Paris : Minuit, p. 27 y sig.